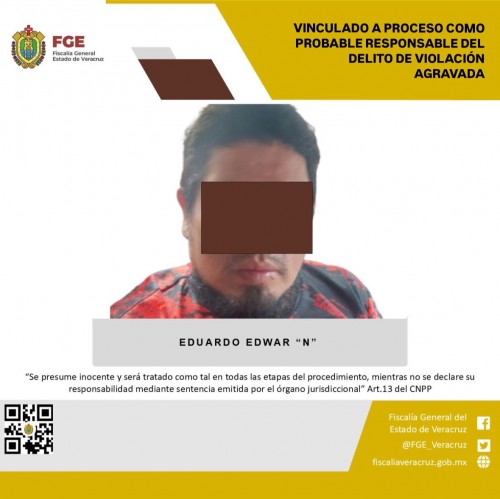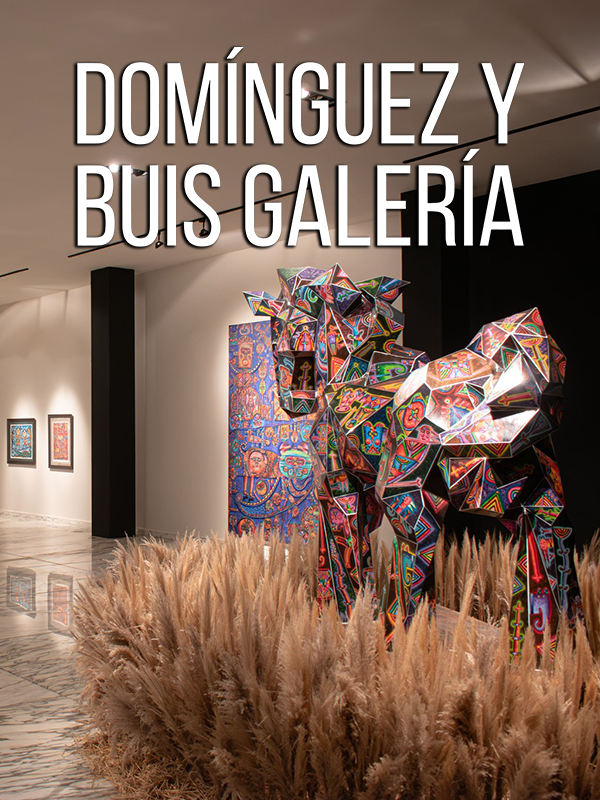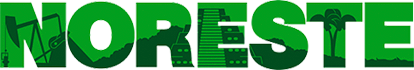
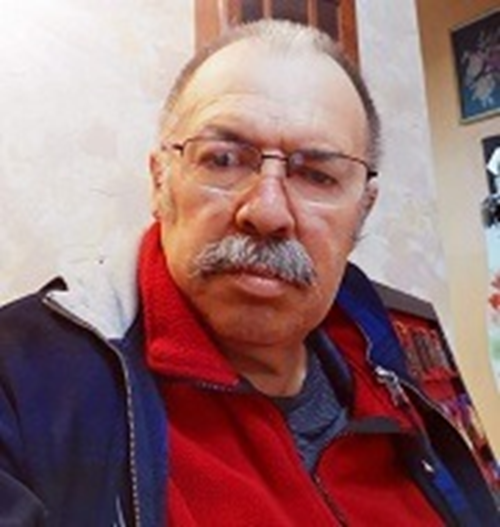 |
PEDRO CHAVARRÍA DISECTOR |
04 Sep 2025
El título de esta colaboración hace referencia a la excusa más frecuente que esgrimen los que sufren del Síndrome del espectador, y que, por lo mismo, no quieren participar. Otra opción, menos favorecida, pero en el segundo puesto, es que se sienten inseguros de su respuesta y/o tienen miedo a la crítica. En tercer lugar, refieren que no les gusta discutir, porque suelen surgir situaciones incómodas. De este modo, se abstienen de participar tras clases o conferencias.
Estas tres respuestas, más allá de su validez, limitan no solo la espontaneidad, sino el aprendizaje mismo. El concepto, ya superado, del aprendizaje unidireccional (del profesor hacia el alumno) produce mediocres resultados. Conceptos actuales hacen referencia al aprendizaje multidireccional, en el que todos aprenden de todos. Los alumnos enriquecen su visión del asunto al ver y oír cómo sus compañeros lo entendieron, lo abordaron, o lo explicaron. Aún el docente capta oportunidades para modificar y afinar su conducción (Nótese: que no necesariamente es exposición) del tema, así que, aunque no aprenda más del asunto, sí aprende sobre la manera en que lo hacen sus estudiantes.
Algunos temas dejan poco espacio a la discusión si se centran solo en los resultados, pero este no es el único, ni el mejor enfoque. Poco se puede discutir si se preguntan, por ejemplo, los niveles de colesterol en sangre, esto se contesta recordando un dato, sin necesidad real de pensar. Pero si preguntamos: ¿cómo se determinan los niveles normales de ese parámetro?, la situación es diferente. O si preguntamos si el parámetro de referencia debe ser apegado a la media -valor descriptivo-, o apegarse a un valor prescriptivo, hay lugar a muchas consideraciones. Igual si preguntamos la fecha en que se conmemora la Revolución mexicana, o el nombre de sus principales líderes, en lugar de preguntar cuáles fueron las causas, o sus consecuencias.
Esto no solo se aplica a la medicina. En cualquier campo en que nos centremos en resultados, hay poco espacio para discutir, proponer y ahondar, pero si en su lugar nos enfocamos no en los qué, sino en los cómo, o en los por qué, o en los para qué, es decir, no preguntemos datos, sino cómo se obtuvieron -procesos-, o por qué son así -causas-, o para qué se utilizan -propósitos-, se plantean muchos escenarios posibles y necesariamente los alumnos tendrán que intervenir. Si se considera que aborda altos niveles de exigencia, estas preguntas se pueden dejar como tarea, a ser respondidas en una próxima sesión, aunque lo mejor es que los alumnos antes hayan estudiado por su cuenta el tema.
Si se encargan temas por escrito, no se logra el objetivo de vencer el miedo a hablar de viva voz. Con la estrategia de hablar, se logra que el estudiante aprenda a pensar con rapidez, construir razonamientos, encadenando premisas para sacar conclusiones, no solo verdaderas, sino válidas también. En el ejercicio profesional no hay tiempo ni lugar para sacar un apunte y leerlo; a veces apenas quedan segundos para reaccionar. Decisiones rápidas que pueden aliviar el dolor sin pérdida de tiempo, que el dolor consume al paciente y solo el que lo padece sabe lo que siente y sufre. En otras áreas también sucede que se necesite responder rápido y de viva voz, frente a jefes e iguales, o hasta auditorios llenos de extraños, o ante una cámara.
Los temas elaborados por escrito, leídos o no en voz alta, dan oportunidad de redactar mejor, revisar y corregir el texto hasta lograr una versión final bien elaborada. Es otro tipo de estrategia y, al mismo tiempo, una poderosa herramienta, sin embargo, es más importante aprender a pensar sobre la marcha. No se trata de improvisar, se trata de aplicar conocimientos previos logrados mediante el estudio y enlazarlos en conjuntos dinámicos, muy variados, según los detalles de cada caso y con ello resolver una pregunta. De momento es un ejercicio en el aula, mañana será en un escenario real, con consecuencias relacionadas con dolor, sufrimiento, pérdidas económicas y hasta muerte. Si actuamos correcta y oportunamente, los resultados serán buenos. En cualquier momento podremos estar frente a un periodista que nos interrogue de improviso.
Por todo lo anterior, la expresión verbal del estudiante en el aula es tan relevante. Desafortunadamente, no se le ha dado la importancia que merece. Pedir participación a un alumno es visto como una medida punitiva, derivada del injusto poder que el docente ejerce sobre el alumno, que en última instancia es una forma de violencia. Pero en realidad, debe ser vista como una oportunidad de aprender. Veamos el caso de un futbolista. Está en el equipo porque le gusta jugar y quiere mejorar su desempeño y brillar como estrella y tener reconocimiento. Entonces, si le piden tirar un penal, ¿es violencia por parte del entrenador? Si se solicitan voluntarios para realizar alguna maniobra, como bajar el balón, o dar el pase preciso, ¿debe negarse a participar? Y si le preguntan por una regla, ¿debe negarse a contestar? ¿Es violencia pedirle que ejecute una maniobra complicada en un estadio lleno de enardecidos adversarios a su equipo?
¿Y si no sabe qué decir cuando el maestro hace una pregunta acerca de comentarios o dudas? Para el docente es frustrante que no haya aportaciones. Para los compañeros que se esconden detrás del que responde, voluntaria o forzadamente, hay una oportunidad perdida. Otro se arriesgó, o fue forzado a arriesgarse, tuvo que ejecutar el penal. Bien o mal, tuvo la experiencia y seguro que aprendió mucho si cometió errores y se fijó en cómo lo corrigieron. El que nunca pasa a cobrar penales, no falla, no se expone, no aprende, nunca va a ser titular, ni va a brillar.
Todo alumno que asiste al aula, se supone que presta toda su atención a lo que se expone. Toma notas, lo que le ayuda a no distraerse. Al ir anotando, se da cuenta de algunos “huecos” que van quedando. Ya tiene unas preguntas, o dudas que exponer. ¿Y si no hay “huecos”? Entonces puede optar por preguntar si su visión, expresada en sus notas, coincide con la idea que el profesor quiso transmitir, sobre todo, si se propone una especie de resumen. Igual se puede hacer un esquema que con pocas o ninguna palabra, englobe la idea central. O proponer un ejemplo. O pedir un ejemplo, si no se ofreció durante la clase. O pedir la definición, o el concepto de uno o unos términos clave. Desde luego, proponer una definición o concepto, es mejor que pedirla.
Otra alternativa interesante es usar la información de otra materia para responder o replantear ideas de la que se expone en otra. Obviamente, si el tema se prepara con anticipación, mucho mejor. Lo que nos hace ver la falla en llegar a la clase sin saber de qué va a tratar. Deberíamos contar con el programa de la materia y cerciorarnos de cuál será efectivamente el siguiente tema. Obviamente, esto toma tiempo. Pero quien quiera ser un experto ejecutor de tiros libres, tendrá que ensayar miles de veces ese disparo. Igual con el músico que desea ejecutar magistralmente una obra de alta dificultad: habrá de ensayarla mil veces antes de poder tocarla con la precisión y talento requeridos.
Nadie nace sabiendo, ni se improvisa de la noche a la mañana. El arte de improvisar viene detrás de muy largas horas de ensayo y apego a los protocolos establecidos. Solo rompe paradigmas quien antes los ha dominado. No se puede romper para crear algo nuevo, sin antes conocer a profundidad lo que ha resistido el paso del tiempo. Solo el experto en el protocolo puede romperlo para mejorarlo. Aprender a hablar, a participar, es una gran forma de ensayar sin graves consecuencias si fallan. Y, tristemente, muchos estudiantes no la aprovechan; quieren llegar directo al partido clave y entonces morir de angustia al enfrentarse a la adversidad de la rechifla de los acérrimos adversarios en las tribunas, advirtiendo hasta entonces, que no están preparados. Y ya no hay disculpa que valga: eres un graduado y deberías estar mejor capacitado.
Los teléfonos celulares y las redes sociales nos han ido quitando el habla. Todos se esconden tras una pantalla. Si es una clase, apagan la cámara y pueden hacer como que atienden, cuando en realidad hacen otra cosa. Se atienen a que la sesión se está grabando, de modo que podrían verla después. Pero en realidad, esto nunca sucede: toro brincado, toro pasado. Así que, por eso, muchos no tienen comentarios ni preguntas. Además, los teléfonos celulares nos quitan el habla también por medio del chat. No hay que hablar, si estás molesto, o inseguro, o sarcástico, no se nota, a menos que lo describas bien. Ni siquiera hay q redactar y a veces, ni poner signos de interrogación, ni admiración, ni mucho menos tienes que puntuar. Todo se pone en presente, o cuando mucho, en pasado. Por eso han perdido la capacidad de hablar.
En un chat ni siquiera hay que escribir. Basta con copiar y pegar alguna imagen que otro hizo y está por ahí, disponible. Y si dice o revela más o menos lo que me gustaría decir, ya no necesito pensar, tan solo copy/paste. Me puedo evadir y responder algo ambiguo, como al poner una carita sonriente. Eso también me ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Con un emogi sonriente puedo decir muchas cosas: ¡qué gusto!, o estoy de acuerdo, o cualquier cosa. Estos símbolos representan mensajes genéricos, sirven para muchos propósitos, lo cual representa una sobre-simplificación del lenguaje, que al tiempo que impide expresar sutilezas, semejanzas y diferencias, matices y metáforas, me alivia del esfuerzo de tener que pensar algo inteligente para decir. Y todavía peor, ni pausarlo ni dotarlo de entonación y sentido.
La riqueza de una lengua no está en su simplicidad para expresar ideas, sino en la variedad para definir detalles, expresar posibilidades en contraposición a hechos consumados. En el uso de los modos y tiempos verbales yace una gran riqueza para delimitar ideas. Pero el texto de los chats no me exige, ni hablar, ni escribir adverbios, ni adjetivos, ni subjuntivos, ni copretéritos, ni… nada, solo lenguaje plano y en presente o pasado. Esto también nos cierra la puerta para armar silogismos, que empiezan con un condicional. Si no practicamos nada de esto, porque tenemos un sistema sobre-simplificador, que, igual que achata las expresiones, achata el cerebro. Un cerebro capaz de manejar ampliamente el lenguaje es un cerebro superior, recargado, con turbo, sumamente ágil.
Si eres capaz de recibir una pregunta y ofrecer, a bote pronto, una respuesta, tú tienes un cerebro superior, pero no te esperes a llegar a los 40 o más años. Se necesita que lo desarrolles ya, ahora que eres estudiante. Desde la primaria, de ser posible. Cuando menos desde el bachillerato, para que cuando llegues a la universidad, ya tengas capacidad de argumentación y cada vez más afines tu discurso. Destacarás, serás tomado en cuenta y tendrás una ventaja. Claro, cualquier cosa que se diga debe estar respaldada de manera doble: por su estructura lógica y por hechos. Me asalta la duda acerca de si el chat también ha arrebatado el deseo de sobresalir. Pues, así como existe el miedo al fracaso, también hay el miedo al éxito: ¡Todos te verán y esperarán destacadas actuaciones tuyas! Esfuerzo continuo. Y todo por hablar.
Esta es opinión personal del columnista