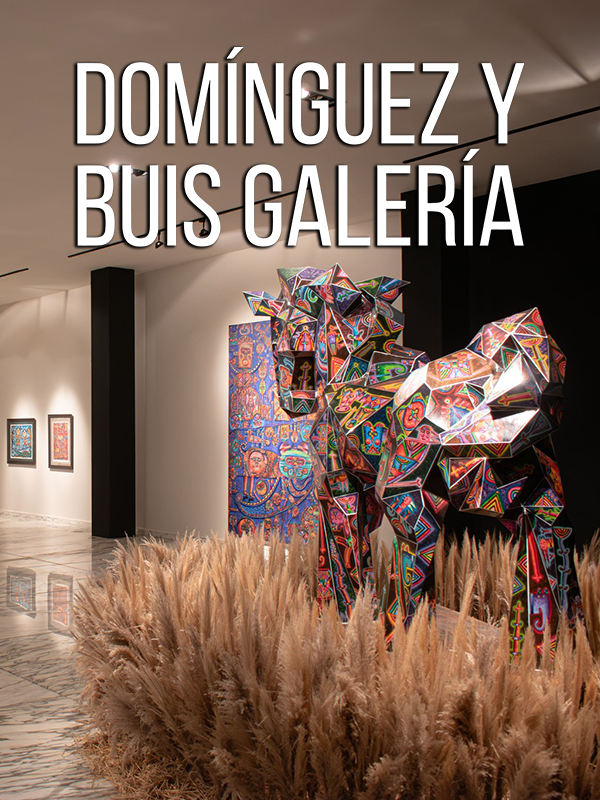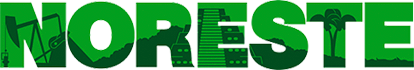
 |
DAVID VALLEJO CÓDIGOS DEL PODER |
19 Feb 2026
Hay temporadas en que el mundo se llena de lobos. Lobos con sudadera, lobos con máscara, lobos que miran a la cámara y explican que su identidad profunda respira bosque, aúlla luna y corre en cuatro apoyos por el patio de la escuela. Se llaman therians. Jóvenes que sienten una identificación íntima con un animal real y describen “shifts” emocionales como quien habla de mareas interiores.
La escena podría parecer salida de una convención de fantasía, aunque pertenece más a la psicología contemporánea que al bestiario medieval.
Cuando era niño yo también practicaba transformaciones. En la calle me convertía en Hugo Sánchez, aunque mi intento de chilena terminaba lejos de la portería y el único aplauso era el del polvo levantándose. En el béisbol improvisado era Derek Jeter, más por actitud que por talento. En la duela invisible ensayaba el pase sin mirar de Magic Johnson, girando la cabeza hacia un lado mientras el balón imaginario viajaba hacia el otro. Más tarde quise ser Carl Sagan, James Hetfield, Eddie Vedder y hasta Silvio Rodríguez antes de entender siquiera sus posturas.
En la sala de mi casa me vestía de galaxia y era Han Solo. En la caricatura de la tarde soñaba con Pantro y su vehículo o con la inteligencia paciente de Donatello y su bo.
La infancia siempre fue territorio de metamorfosis. La diferencia radica en la profundidad que hoy se le atribuye al juego. Antes era aspiración, fantasía e imitación heroica. Ahora, en algunos casos, se vive como identidad interna. La cultura digital convirtió la metáfora en biografía.
El fenómeno therian posee capas. Una es lúdica. Movimiento, estética y comunidad. Correr en cuatro apoyos como disciplina física, diseñar máscaras y filmar escenas en parques y patios. Identidad como performance creativa.
Otra es psicológica. La adolescencia es la etapa más intensa de búsqueda del yo. Erik Erikson habló de crisis de identidad. La pregunta quién soy adquiere un volumen ensordecedor. En una época atravesada por pantallas, algoritmos y expectativas, identificarse con un animal puede simbolizar pureza instintiva, libertad corporal, coherencia entre impulso y acción.
Existe también una dimensión filosófica. El ser humano siempre miró al animal como espejo. Desde mitos chamánicos hasta bestiarios medievales, cada cultura asignó al lobo valentía, al águila visión, al búho sabiduría o al zorro astucia. La modernidad urbana domesticó esa conexión. El joven que afirma sentirse lobo quizá expresa un anhelo de naturaleza en medio del concreto.
Y hay una capa algorítmica. Las redes amplifican lo que sorprende. Un video de un adolescente declarando identidad felina genera conversación. El algoritmo detecta interacción y multiplica visibilidad. Lo que antes habitaba un foro marginal hoy alcanza millones de vistas. La sensación de tendencia nace de esa amplificación.
Vivimos en una época que invita a narrar la identidad en voz alta. Género, ideología y tribu cultural estética. Cada persona construye un relato. El animal interior se convierte en símbolo condensado de rasgos personales. Soy lobo porque valoro lealtad, soy gato porque abrazo independencia o ave porque anhelo horizonte y libertad.
Jamás imaginaría declararme felino. El gato observa desde la distancia con elegancia silenciosa. Mi imaginación infantil prefería épica y ovación de estadio. Si tuviera que elegir a la fuerza, sería perro. El perro representa compañía, lealtad, alegría directa. Corre hacia quien ama con entusiasmo intacto. Ese arquetipo me resulta más cercano que la sofisticación del felino.
El fenómeno puede desconcertar a generaciones que crecieron con héroes deportivos y naves espaciales como la mía. Observándolo con atención, la raíz es la misma. Todos buscamos un espejo simbólico que ordene el caos interno. Antes era el goleador, el Jedi, el basquetbolista que asistía sin mirar.
La cuestión profunda no es el símbolo, sino quién lo elige. Cuando deja de ser juego y se convierte en núcleo del yo, el análisis psicológico requiere delicadeza. Para algunos jóvenes es exploración pasajera. Para otros, narrativa estable que brinda sentido y comunidad.
Cada época inventa sus máscaras. Unas son de plástico y otras de píxeles y filtros. Bajo todas late la misma búsqueda sobre comprender quién se es en medio de un mundo que cambia más rápido que cualquier transformación infantil.
Sigo fallando chilenas y homeruns imaginarios en mi memoria. Sigo dando pases sin mirar en algún rincón del recuerdo, mientras doy asesoría profesional en el trabajo o consejos de adulto a mi hija. Y cuando observo a un adolescente declararse lobo frente a la cámara percibo el eco de aquella calle polvorienta donde fui el goleador mexicano. A veces me descoloca y otras me perturba. Aunque reconozco el impulso que late detrás. El deseo de encarnar fuerza, pertenencia y significado.
Yo lo tengo claro. Sin duda, sería un Labradoodle. Aunque siempre hubiera preferido ser quien soy, pero como diría Whitman, conteniendo multitudes.
Placeres culposos. Esta semana se estrena lo nuevo de Mumford & Sons.
Y el repelente de mosquitos de la feria de ciencia de Alo, para ella y Greis, sigue siendo más efectivo que cualquier algoritmo.
Esta es opinión personal del columnista