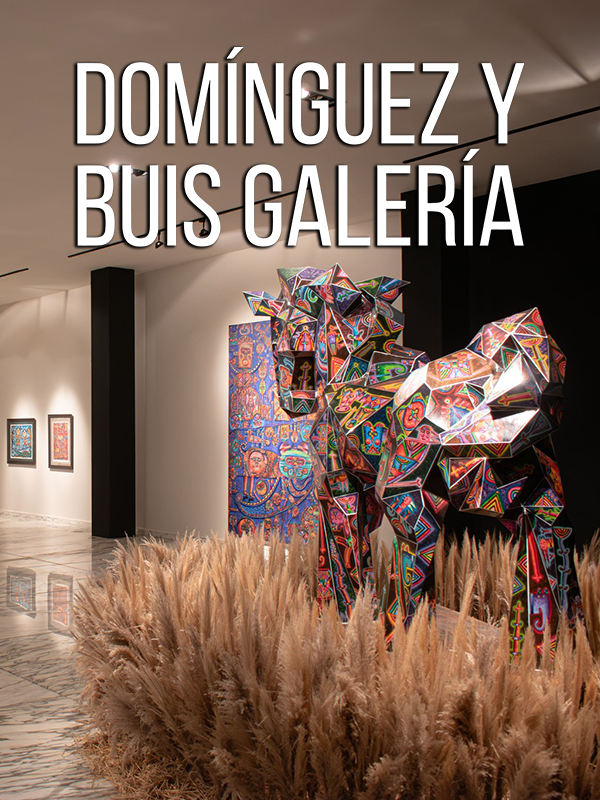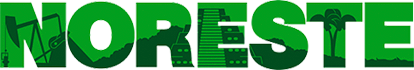
 |
DAVID VALLEJO CÓDIGOS DEL PODER |
24 Abr 2025
Placeres culposos.
Hay una escena en La vida es bella que aún me sacude como el primer día. Guido, con su sonrisa absurda y su fe temeraria en la imaginación, camina por el campo de concentración con su hijo oculto en una caja, y convierte el horror en un juego. Le hace creer que todo es una competencia, que habrá un tanque al final como premio. El niño ríe. Cree. Sobrevive. Esa mentira, una de las más bellas del cine, fue un acto de ternura en su forma más pura: proteger al otro incluso del peso insoportable de la verdad. En medio de la brutalidad, Guido eligió la dulzura. Y al hacerlo, salvó algo más que una vida: salvó una infancia, un mundo interior, una esperanza.
Vivimos tiempos en los que parece más rentable ser cínico que compasivo, más cómodo ser irónico que tierno. La ternura se esconde, se disfraza, se disculpa. Como si mostrarse conmovido fuera una forma de fragilidad imperdonable. Pero ¿y si fuera lo contrario? ¿Y si la ternura fuera la forma más honda de coraje?
La neurociencia, esa cartografía íntima del alma, ha demostrado que los actos tiernos no solo provocan placer, sino que literalmente reconfiguran nuestros cerebros. El contacto físico afectuoso, las palabras suaves, incluso los gestos de ternura presenciados, como ver a un anciano acariciando a su perro en un parque, o a una madre inventando una canción para calmar a su bebé, activan zonas ligadas al bienestar, al apego, al aprendizaje emocional. Nos hacen humanos. Y más aún: nos hacen mejores humanos.
Y a veces, un solo acto de ternura puede ser el punto exacto en que una vida entera se quiebra… para renacer. Como en Los Miserables, de Victor Hugo, cuando Jean Valjean, marcado por años de cárcel y resentimiento, roba la casa de un sacerdote que lo había acogido. Lo atrapan. La policía lo lleva de regreso, con los candelabros en las manos, listo para regresar a prisión. Pero el sacerdote, con una calma que estremece, les dice que no fue un robo, que él mismo se los regaló y que olvidó llevarse los mejores, entregándole además los candelabros de plata que aún quedaban. Ese gesto, imposible, inexplicable, desarma a Valjean. Lo conmueve hasta los cimientos. Lo transforma. Un solo acto de ternura hizo nacer a un nuevo hombre. Porque a veces, cuando alguien te trata con amor justo en el momento en que más te odias, algo dentro de ti cambia para siempre.
Pienso también en la ternura de los gestos silenciosos: el profesor que se queda después de clase para explicarle a un alumno que siempre está al borde de rendirse. El hijo que le corta las uñas o baña con amor y compasión a su padre anciano sin queja alguna. El desconocido que detiene su auto en la carretera para ayudar a un perro herido. Ninguna de esas personas cambiará la política internacional ni moverá los mercados, pero tal vez están salvando algo más difícil de nombrar: el alma del mundo.
Hay quienes ven en la ternura una forma de rendición, como si fuera la antítesis de la fuerza. Hay quienes la ternura hasta les da pena. Pero eso es un malentendido. La ternura no es la ausencia de poder. Es el poder contenido, redirigido, ofrecido. Es la decisión consciente de no aplastar, de no responder con el mismo filo con el que nos han herido. Es sostener la mirada de alguien que está llorando sin intentar solucionar nada. Sólo acompañar.
Los estoicos, que tanto admiramos por su dureza, también hablaban de la ternura. Epicteto decía que uno podía dominar su mente sin endurecer el corazón. Y quizás esa sea la meta: un corazón blando que late con fuerza. No uno que se doblegue, sino uno que abrace.
En tiempos de guerra y algoritmos, la ternura es un acto contracultural. Es mirar al otro sin etiquetas, sin juicios, sin urgencia. Es preguntar “¿cómo estás?” y quedarse a escuchar la respuesta. Es cuidar de una planta. Es leerle un cuento a alguien que ya no recuerda. Es dejar de mirar el teléfono para mirar unos ojos. Es resistirse al odio con el milagro sencillo de una caricia.
No estamos aquí para ser invencibles. Estamos aquí para tocarnos sin lastimarnos, para ofrecer abrigo, para ser memoria y refugio. No tengamos miedo a la ternura. Abracémosla como quien abraza a un hijo dormido, sabiendo que ese gesto minúsculo, puede ser el inicio de otra forma de estar en el mundo.
Porque al final, cuando todo lo demás se desvanezca, quedará lo que fuimos capaces de cuidar. Y la ternura, siempre, cuida. Te invito a ser auténticamente tierno, a tener al menos un gesto de ternura al día, no importa cómo seas, o cómo hayas crecido, déjate derretir por este tipo de actos. Puedes ser hasta emo, pero tierno como The Cure cantando Friday I’m in Love. Porque entre tanto ruido y tanta furia, la ternura sigue siendo el único idioma que entiende el corazón.
¿Voy bien o me regreso? Nos leemos pronto si la IA nos lo permite.
Placeres culposos: Las series Andor y The last of us. Ya tuve la fortuna de leer “La muy catastrófica visita al zoológico” de Joel Dicker, algo muy distinto a todo lo que había escrito, con la misma calidad pero escrito desde la ternura. Altamente recomendable.
Gracias infinitas al ITCA por seleccionar mi escrito “El rumor de un nombre” en narrativa en su programa editorial Tamaulipas 2025. Un honor.
Mi inspiración y mejores letras para Greis y Alo. Mis reconocimientos para ellas y mis viejitos.
Esta es opinión personal del columnista